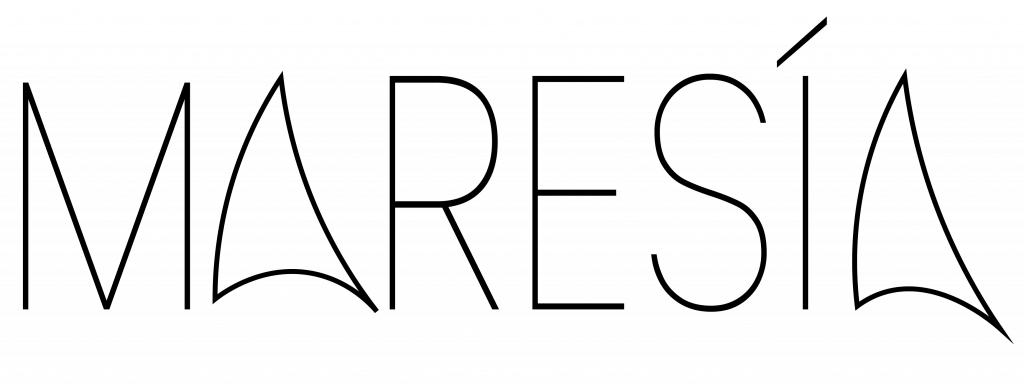Un día José Hierro vino a saludarme

Por Mariángeles García
Hay poetas que te esperan durante años. No tienen prisa, prefieren aguardar a que un día, casi por casualidad, llegues a ellos, a sus versos, a sus poemas. Tú, aunque conoces sus nombres, haces oídos sordos a sus palabras y sus rimas. Uf, un poema, qué pereza, no… La poesía no es para ti, te dices, y sigues tu camino de lectura por otros derroteros.
Y ellos, mientras, siguen escondidos en las estanterías de la librería que visitas, en la biblioteca de tu barrio…, hasta que un día, de pronto, te sorprende su voz. Entonces sí, ha llegado el momento de que os saludéis. «Hola, soy José Hierro», se me presentó este pasado mes de diciembre el poeta en una exposición de la Biblioteca Nacional que conmemoraba el centenario de su nacimiento. Sus versos jalonaban las paredes del pequeño espacio en el que se exhibían sus libros, sus premios, sus manuscritos. «Encantada de conocerte», respondí mientras viajaba por su vida de vitrina en vitrina. «¿Cómo he podido estar tanto tiempo sin querer saber de ti?».
Quizá el haber leído alguna vez que la suya se englobaba en la poesía social me dio pereza para dar el paso de empezar a leerle. En general, no me apetecen las arengas cuando leo literatura. Pero es que la de Hierro, más que social, es una poesía testimonial: esto es lo que pasa, así os lo cuento y esto me hace sentir. Un ejemplo de ello lo vemos en estos versos:
Manuel del Río, natural
de España, ha fallecido el sábado
11 de mayo, a consecuencia
de un accidente. Su cadáver
está tendido en D’Agostino
Funeral Home. Haskell. New Jersey.
Se dirá una misa cantada
a las 9.30 en St. Francis.
Así comienza «Réquiem» (Cuanto sé de mí, 1957), transcribiendo una esquela que el poeta leyó en un periódico de Nueva York y que le impactó. El poema habla de la dureza de la emigración y lo hace con un tono más bien narrativo, casi aséptico.
Es una historia que comienza
con sol y piedra, y que termina
sobre una mesa, en D’Agostino,
con flores y cirios eléctricos.
Es una historia que comienza
en una orilla del Atlántico.
Continúa en un camarote
de tercera, sobre las olas
—sobre las nubes— de las tierras
sumergidas ante Platón.
Halla en América su término
con una grúa y una clínica,
con una esquela y una misa
cantada, en la iglesia St. Francis.
Verso a verso, cuenta la historia de un hombre que murió sin pena ni gloria en un país que no era el suyo y al que seguramente no quería. Da el precio de las flores —que son de plástico— que han colocado sobre su ataúd, menciona constantemente el nombre de la funeraria que se encargará de su entierro y no deja de recordar que ahí es donde acaban los expatriados como Manuel del Río.
No dio su nombre a un mar. No hizo
más que morir por diecisiete
dólares (él los pensaría
en pesetas) Réquiem aetérnam.
Y en D’Agostino lo visitan
los polacos, los irlandeses,
los españoles, los que mueren
en el week-end.
No hay ningún tono elegíaco, no hay «vuelo en el verso», como él mismo dice unas frases después. Por eso no esperas el golpe que te tiene reservado para los dos últimos versos. Ahí está su maestría:
Me he limitado
a reflejar aquí una esquela
de un periódico de New York.
Objetivamente. Sin vuelo
en el verso. Objetivamente.
Un español como millones
de españoles. No he dicho a nadie
que estuve a punto de llorar.
José Hierro fue un firme defensor de la sencillez en la poesía. «Quiero que se hable con esa palabra sencilla porque, igual que se habla en la realidad, debe hablar el poeta», afirmaba en una entrevista para la UNED. «Cuando se da una poesía —que a mí no me va, pero que acepto en otros— muy rica de formas, de expresiones, de imaginación, me distancia. Yo quiero que un poema mío, cuando se escuche, cuando se recuerde, se haga no como un poema, sino como una experiencia, como un instante de emoción». Un instante de emoción…
Para Hierro, el valor de un verso no estaba en las metáforas o en las imágenes complejas, sino en la exactitud de la palabra. «El poeta no cree nunca que haya sinónimos», decía. Cada una tiene un sentido propio, aunque en el Diccionario compartan significado. Lo que las hace distintas es el contexto. Esa y no otra es la palabra que expresa lo que el poeta siente en ese momento y en ese lugar. Por esa y no por otra tú, lector, empatizas con lo que te cuenta y haces tuyo ese sentimiento, aunque no seas consciente del trabajo que hay detrás para encontrarla.
De José Hierro me gusta su verso calmado y tranquilo, a pesar de la intensidad de lo que describe. Quizá ayude el hecho de que su manera de entender la vida era muy parecida a la mía. Él decía, por ejemplo, que la alegría era tener conciencia de que se vive, y es en el dolor cuando más conciencia se tiene de que se está vivo, por eso lo reivindica. Y esto, que parece terrible (cómo va a ser bueno sentir dolor, sufrir), él lo convierte en un momento de lucidez y de optimismo que nos hace despertar y asentir: sí, es verdad, la vida duele, pero vaya si merece la pena.
Alegría
Llegué por el dolor a la alegría.
Supe por el dolor que el alma existe.
Por el dolor, allá en mi reino triste,
un misterioso sol amanecía.
Era alegría la mañana fría
y el viento loco y cálido que embiste.
(Alma que verdes primaveras viste
maravillosamente se rompía.)
Así la siento más. Al cielo apunto
y me responde cuando le pregunto
con dolor tras dolor para mi herida.
Y mientras se ilumina mi cabeza
ruego por el que he sido en la tristeza
a las divinidades de la vida.
Del mismo poemario, Alegría (1947), me impactó también “El muerto”. Y no sé si él quería decir lo mismo, pero a mí, que me asusta pensar en la muerte, me dio una esperanza de eternidad y una razón por la que seguir sonriendo. Aprendí que la llave para alcanzar la eternidad está en no rendirte a la tristeza por muchos palos que recibas. Un gesto de rebeldía contra la tiranía de la pena y un precioso corte de mangas a la muerte, interprétala como quieras y creas.
El muerto
Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría
no podrá morir nunca.
Yo lo veo muy claro en mi noche completa.
Me costó muchos siglos de muerte poder comprenderlo,
muchos siglos de olvido y de sombra constante,
muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido
a la hierba que encima de mí balancea su fresca verdura.
Ahora el aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos,
será azul. Temblará estremecido, rompiéndose,
desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas,
por el curvo volar de los gorriones,
por las flores doradas y blancas de esencias frutales.
(Yo una vez hice un ramo con ellas.
Puede ser que después arrojara las flores al agua,
puede ser que le diera las flores a un niño pequeño,
que llenara de flores alguna cabeza que ya no recuerdo,
que a mi madre llevara las flores:
yo quería poner primavera en sus manos.)
¡Será ya primavera allá arriba!
Pero yo que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría
no podré morir nunca.
Pero yo que he tocado una vez las agudas agujas del pino
no podré morir nunca.
Morirán los que nunca jamás sorprendieron
aquel vago pasar de la loca alegría.
Pero yo que he tenido su tibia hermosura en mis manos
no podré morir nunca.
Aunque muera mi cuerpo, y no quede memoria de mí.
De Quinta del 42 (1952) es este poema que os copio aquí. Yo siempre he creído que las historias de amor más hermosas, las más grandes, las eternas son aquellas que no hacen ruido, las que se viven en silencio y sin dramas. La sencillez de la vida, una vez más. Y qué bien lo expresó en estos versos del poema «Paseo».
Sin ternuras, que entre nosotros
sin ternuras nos entendemos.
Sin hablarnos, que las palabras
nos desaroman el secreto.
¡Tantas cosas nos hemos dicho
cuando no era posible vernos!
¡Tantas cosas vulgares, tantas
cosas prosaicas, tantos ecos
desvanecidos en los años,
en la oscura entraña del tiempo!
…
Así te he visto: sin ternuras,
que sin ellas nos entendemos.
Pensando en ti como no eres,
como tan solo yo te veo.
Intermedio prosaico para
soñar una tarde de invierno.
El último poemario que José Hierro publicó fue Cuaderno de Nueva York (1998). Hay quien dice que lo escribió a modo de despedida, tanto literaria como vital (José Hierro moriría cuatro años más tarde). “Vida” es el resumen existencial de un hombre cansado quizá. Toda una vida resumida en dos palabras: todo y nada.
Vida
A Paula Romero
Después de todo, todo ha sido nada,
a pesar de que un día lo fue todo.
Después de nada, o después de todo
supe que todo no era más que nada.
Grito «¡Todo!», y el eco dice «¡Nada!»
Grito «¡Nada!», y el eco dice «¡Todo!»
Ahora sé que la nada lo era todo.
y todo era ceniza de la nada.
No queda nada de lo que fue nada.
(Era ilusión lo que creía todo
y que, en definitiva, era la nada.)
Qué más da que la nada fuera nada
si más nada será, después de todo,
después de tanto todo para nada.
Ya acabo, pero dejadme mostraros solo unos versos más. En Lope. La noche. Marta, José Hierro se pone en la piel de un Lope de Vega ya viejo, que convive con su amante, Marta de Nevares, de quien se enamoró cuando ella contaba con apenas 16 años y él ya se había hecho sacerdote. Marta llegó a su vida en un momento de crisis tras la muerte de su esposa y de uno de sus hijos. La joven le devolvió la ilusión por la vida, a pesar del escándalo que supuso su unión, pero la felicidad no les duraría mucho tiempo. Marta se fue quedando ciega poco a poco y ese hecho contribuyó a que enloqueciera.
Esta última historia de amor de Lope conmovió a José Hierro y le inspiró para escribir este poema. Es un poema extenso, yo solo os copio aquí algunos versos. Pero me parece que describe tan magistralmente la ternura, el cariño y la desolación que debió sentir el genio, cansado, rendido ante la vida, al ver cómo su amada se desvanecía, sin poder hacer nada más que seguir cuidándola, seguir amándola, que he querido compartirlo con vosotros. Por cierto, escuchar recitarlo al propio Hierro da aún más fuerza al poema porque su voz es la de Lope.
[…]
Hasta mañana, Noche.
Tengo que dar la cena a Marta,
asearla, peinarla (ella no vive ya en el mundo nuestro),
cuidar que no alborote mis papeles,
que no apuñale las paredes con mis plumas
—mis bien cortadas plumas—,
tengo que confesarla. «Padre, vivo en pecado»
(no sabe que el pecado es de los dos),
y dirá luego: «Lope, quiero morirme»
(y qué sucedería si yo muriese antes que ella).
Ego te absolvo.
Y luego, sosegada, le contaré, para dormirla,
aventuras de olas, de galeones, de arcabuces, de rumbos marinos,
de lugares vividos y soñados: de lo que fue
y que no fue y que pudo ser mi vida.
Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar.