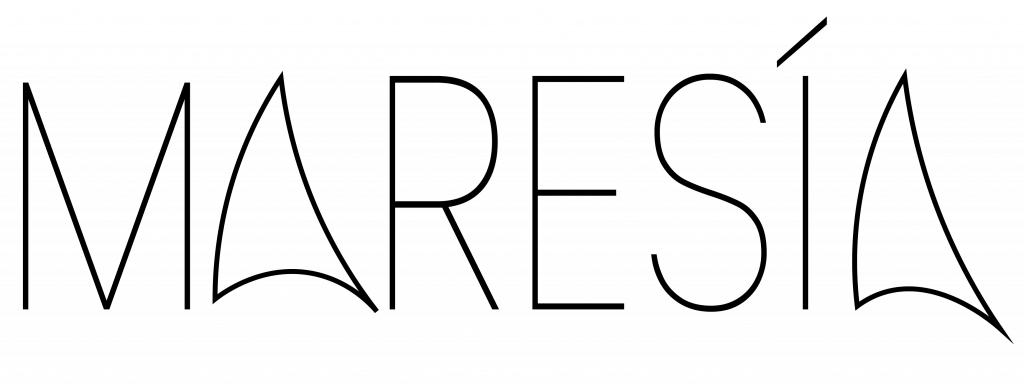aliteración

La aliteración consiste en la repetición de sonidos en uno o varios versos cercanos, especialmente para acompañar o reforzar lo que se está expresando.
Uno de los ejemplos más típicos es el de la égloga tercera de Garcilaso, en la que se repite la [s] para representar el susurro de las abejas del que se está hablando: «en el silencio solo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba».
Al margen de usos puntuales, los sonidos pueden emplearse para aportar efectos similares en poemas distintos. Aquí agrupamos algunos:
[a]: amplitud
La a puede reflejar amplitud, abertura, como la del mar:
Que miraba la mar
la mal casada,
que miraba la mar
cómo es ancha y larga.
Anónimo
[b]
Se explica en [v], pues, como se sabe, en general la v y la b se pronuncian igual y en poesía suelen tener el mismo efecto.
[d]: serenidad, desdén
Con este sonido se puede querer reflejar serenidad, pero también ruido de dientes o succión, desdén o desprecio (es curioso como a veces el propio nombre de la emoción que se expresa contiene el sonido utilizado).
La serenidad, placidez o descanso queda bien reflejada en estos versos, de sonido dulce o ausencia de ruido:
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal rüido,
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
Fray Luis de León
También puede representar el ruido de una boca chupando un dedo:
Dormid, que el dios alado,
de vuestras almas dueño,
con el dedo en la boca os guarda el sueño
Luis de Góngora
O la duda al despertarse:
Mas desperté del dulce desconcierto.
Francisco de Quevedo
O puede reflejar desdén, oposición al amado:
a su porfía
es un desdén dificultad del viento
Pedro Soto de Rojas
[f]: fuego, fuerza
La [f] puede usarse para reflejar las llamaradas del fuego, como en estos versos sobre Toledo en «El Greco» de Jorge Guillén:
Filo de algún fulgor que fue una hoguera,
siempre visible fibra.
También expresa fuerza y fragor (ruido estruendoso), como en estos versos del soneto XXIX de Garcilaso en los que Leandro, ardiéndole el pecho, nada por las enormes olas en busca de Hero:
Pasando el mar Leandro el animoso,
en amoroso fuego todo ardiendo,
esforzó el viento, y fuese embraveciendo
el agua con un ímpetu furioso.
[k]: obstáculo, interrupción
El sonido [k], ya sea representado por c, k o qu, suele expresar la sensación de obstáculo o de interrupción, como en estos versos de «A mis soledades voy» de Lope de Vega:
De cuantas cosas me cansan,
fácilmente me defiendo.
El tartamudeo es un claro ejemplo de interrupción y el mayor ejemplo de la poesía, el del «Cántico espiritual» de san Juan de la Cruz, se basa en la repetición de [k] (pese a que lo repetido podría haber sido otro sonido):
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo.
Aun así, esa sensación de inamovilidad que tienen los obstáculos puede servir para expresar algo positivo, la permanencia, como en el último verso del soneto CXVIII de Juan Boscán:
Con más salud quedó lo que ha quedado.
[l]: sonido plácido y animado
La /l/ es un sonido suave que puede evocar el plácido viento entre las hojas, como en estos versos de la elegía de Miguel Hernández, en combinación con la /s/:
a las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero.
También se refleja una suave brisa en este conocido verso del poema de Rubén Darío que empieza diciendo precisamente «Era un aire suave»:
bajo el ala aleve del leve abanico.
[ll]: plenitud, llanto
Este sonido llena la boca y refleja muy bien la sensación de que algo está tan lleno que se desborda, como los ojos cuando se llora. Se ve en estos versos de «Pobre barquilla mía» de Lope de Vega:
Más peces te llenaban
que ella lloraba aljófar
Por su similitud, muchas veces se combina con la y (recordemos que la mayoría de los hispanohablantes somos yeístas). Aquí Juan Ramón Jiménez usa estos sonidos para expresar frondosidad boyante, plenitud de la naturaleza:
Abril venía, lleno todo de flores amarillas:
amarillo el arroyo, amarillo el vallado.
[m]: lamento, sollozo…
Este sonido puede representar entre otras cosas el lamento de alguien que solloza. Se ve en el último verso del soneto X de Garcilaso: «verme morir entre memorias tristes».
Otro ejemplo claro es el del último verso de «Ojos claros, serenos»: «ya que así me miráis, miradme al menos».
Y, en una especie de queja o de arrepentimiento, como llamándose a sí mismo memo, Francisco de Aldana recurre a la [m] en el soneto XXXIV de :
¡oh Dios!, tras tanto error del buen camino
yo mismo de mi mal ministro siendo.
Además de la pena, puede usarse la [m] para dar sensación de estar mojado o inundado, como cuando Quevedo en una de sus epístolas dice:
Ya sumergirse miro mis mejillas.
[n]: dulzura, sonido plácido
La [n] sirve para expresar dulzura y placidez, como si de una nana se tratara. Así, en su soneto XXXIX, Lupercio Leonardo de Argensola aprovecha este sonido para describir los dulces labios de la amada:
los rosados labios, dulce nido
del ciego, niño, donde néctar mana.
[p]: impedimento, molestia
La [p] es un sonido que expresa impedimento, oposición, es la letra con la que empieza pero. Es el sentimiento que puede despertar un pesado e inoportuno recuerdo que permanece y ante el que se pide que el olvido actúe:
¡Ven y devora este fantasma impío,
de pasado placer pálida sombra,
de placer por venir nublo sombrío!
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Esa sensación de terquedad en la permanencia se refleja también con la [p] en un poema de Pedro Salinas en el que habla de una piedra que resiste al tiempo y al olvido con versos como «Pero su peso áspero, / sentir nos hace que por fin cogimos / el fruto más hermoso de los tiempos» o «Ella supo esperar sin pedir nada».
Y esa insistencia de la [p], esa intromisión, se ve perfectamente en el «Pido la paz y la palabra» de Blas de Otero.
[rr]: ruido fuerte, trueno
El sonido fuerte de la r, incluido el de cuando aparece delante o detrás de consonante, evoca un ruido fuerte, truenos y temblores.
El Austro proceloso airado suena,
crece su furia, y la tormenta crece,
y en los hombros de Atlante se estremece
el alto Olimpo, y con espanto truena.
Juan de Arguijo
Que en torno de su lecho
un trueno horrendo ruede
Francisco Sánchez Barbero
El trueno horrendo que en fragor revienta
y sordo retumbando se dilata.
José Joaquín Olmedo
Por su sonoridad, la [r] también expresa emociones agresivas, violentas. Lo dijo muy bien Piedad Bonnett:
Para que sea la rabia rabia pura
nació la erre con sus cien colmillos
y su rabo de zorra.
/s/: viento, suspiros, respiración, zumbido…
La /s/ es quizá el sonido más típico en la aliteración. Se usa para el zumbido de abejas, como ya hemos visto, pero también para suspiros, como los de Sísifo mientras sube rodando la piedra por la montaña en este verso de un soneto de Gutierre de Cetina: «sube Sísifo a cuestas suspirando».
También puede representar la corriente de un río, como en «los ríos sonorosos» del «Cántico espiritual» de san Juan de la Cruz o en «sigue su natural curso seguido» de un soneto de Hernando de Acuña en el que opone el suave ruido de un río que fluye con el ruido que hace cuando hay obstáculos para compararlo con la vida cuando hay amor.
La [s] también transmite suavidad, movimientos sigilosos, como en «Ay, sabrosa ilusión, sueño suave» de Gutierre de Cetina o en «la soledad sonora» de san Juan.
[t]: temblor, golpes…
La [t] se usa para expresar temblor, como en estos versos de María Gertrudis Hore:
El aire brama en fuertes huracanes,
la tierra toda tiembla estremecida.
[v]: vibración, sonido del viento
Aunque ya desde antiguo la b y la v se pronuncian igual, es cierto que en contextos onomatopéyicos se puede entender que la v evoca un sonido más cercano al labiodental, lo que explica que los autores recurran a repetir esta letra. Ocurre en general cuando se quiere reflejar un sonido vibrante o relacionado con el viento. Aquí vibración de palmas:
Vemos que vibran vitoriosas palmas
Bartolomé Leonardo Argensola
Aquí el faro de Malta enfrentándose al viento:
Y entonces tú, de niebla vaporosa
vestido, dejas ver en formas vagas
tu cuerpo colosal…
Duque de Rivas
Aquí el viento enfrentándose a las llamas del incendio:
Te vuelve el viento burlador en nada
Pedro Soto de Rojas
Aquí el pensamiento batiendo las alas para ver a la amada:
Por verte viste plumas, pisa el viento
Luis de Góngora
Y aquí la quietud tensa de un cementerio, el vibrante sonido del silencio:
Aquí, si os turban sombras de la duda
la severa verdad inmóvil vela
Gertrudis Gómez de Avellaneda